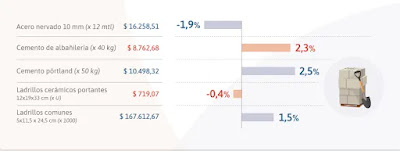domingo, 3 de agosto de 2025.
Por: Jesús Chirino.
En 1878 se hicieron ensayos, con aparatos telefónicos, en Rosario, Córdoba y Villa María. El villamariense Alejandro Voglino estuvo comprometido con el desarrollo de esa tecnología de avanzada ¿también la inventó?
Tres pares de teléfonos fabricados en Buenos Aires
En “El Independiente”, matutino rosarino, en sus ediciones del 5 y 6 de abril de 1878, dio cuenta de la novedad acerca de la llegada de teléfonos a Argentina. En la segunda página de la edición del viernes 5, publicó un artículo bajo el título “Ensayo del Teléfono”. Allí se informaba que “la oficina del telégrafo provincial ha recibido tres pares de teléfonos construidos en Buenos Aires á (sic) objeto de practicar ensayos en las oficinas telegráficas del Rosario”. Más adelante, aclara que “anoche ha debido practicarse un ensayo entre las oficinas del Estado y de la Estación del Ferrocarril Central”.
Luego de informar sobre esa práctica realizada dentro de la ciudad de Rosario, “El Independiente”, en su edición del día sábado 6, publicó otro artículo con el título “El Teléfono”. Allí dio a conocer que, en la noche de la primera práctica, “A ambas oficinas habían acudido un crecido número de caballeros y algunas señoras. El ensayo ha sido completamente satisfactorio. Las conversaciones en español e inglés fueron oídas a uno y otro extremo con toda exactitud, hasta distinguirse perfectamente el timbre de voz de la persona que hablaba”.
En aquella comunicación no solo se transmitieron voces hablando los dos idiomas referidos, también “una pieza de música tocada en el violín se oía distintamente, llegando los sonidos con dulzura exquisita”. El Independiente también señaló que “se leyó en alta voz un libro, y las palabras podían copiarse con toda facilidad. Los sonidos de una cajita de música, como una canción silbada con la boca, fueron también bien oídas. Todos los medios que se ensayaron dieron el mejor resultado, y lo hubieran dado mayor indudablemente sin el ruido que hacía la concurrencia y el que venía desde afuera, que distraía el oído de los que manejaban el teléfono”.
1878: comunicación telefónica Villa María - Córdoba
El mismo diario rosarino informó que “los teléfonos que han ensayado son destinados al telégrafo trasandino, y ayer deben haber sido enviados a Chile por tierra”. Este mismo matutino publicó que, días posteriores, se realizó una prueba telefónica entre Villa María y la ciudad de Córdoba. Esa experiencia no fue exitosa.
Un artículo del diario cordobés “Los Principios” dio cuenta de los acontecimientos de la noche de ese 10 de abril, señalando que la comunicación se intentó mediante el uso de “un aparato telefónico, arreglado y colocado por el señor Voglino, en la Oficina del Telégrafo del Ferrocarril Central” de la capital provincial. En ese lugar estaban presentes el gobernador provincial, Antonio del Viso, su ministro de Gobierno. Miguel Juárez Celman, junto a dos representantes de la prensa y los señores Soria y Wrigth.
El italiano Alejandro Voglino, ingeniero electricista por la Universidad de Génova, establecido en Villa María fue jefe de la sección argentina del telégrafo internacional trasandino de Villa María a Valparaíso (Chile). Esta línea de comunicación que cruzaba la cordillera fue inaugurada en 1870. Desde Villa María se realizaban las conexiones a Córdoba y Buenos Aires y, de esa manera, se armaba una red por la cual se establecía comunicación con otros países.
Aquella noche de abril, Voglino habló por teléfono a la estación ferroviaria de Villa María. Cuando le contestaron, la voz no era clara, con ruido en el exterior de la oficina. Igual se continuó insistiendo. En Villa María se ejecutó una pieza musical con un órgano. En Córdoba se escucharon, con bastante nitidez, las notas musicales, pero la experiencia, en general, no fue exitosa. Voglino pidió disculpas, señaló que lo había intentado varias veces, siempre de noche, y el resultado no habría sido muy distinto. Citó a los presentes para el día 12 por la mañana. Ese día la experiencia fue realizada con éxito.
Con micrófonos fabricados en Rosario
Regresando a las publicaciones del matutino rosarino “El Independiente”, en 1878, tenemos que los periodistas de ese medio dejaron testimonio acerca de experiencias telefónicas que se realizaron entre Rosario y la localidad de Roldán. En ese caso se refieren dos ensayos, uno el 10 de mayo y otro el 28 de julio. Un dato interesante que surge de esas publicaciones es que “los resultados que acaban de obtenerse por el teléfono, se deben en mucha parte a la cooperación del micrófono, construido en nuestra ciudad (Rosario) por el Sr. Talbot, inspector del telégrafo del Ferro-carril Central, sobre los dibujos del inventor de este último aparato Hughes”. El Independiente hace referencia al inventor inglés David Edward Hughes, quien, en ese mismo año, 1878, había logrado construir un micrófono de carbón, el mismo que después Thomas Edison patentó en Estados Unidos.
Recapitulando, tenemos que los teléfonos que llegan a Rosario fueron fabricados en Buenos Aires y su desempeño fue mejorado por el micrófono construido por Talbot en Rosario, a partir de su inventor inglés. Es decir que los aparatos para los ensayos fueron manufacturados en nuestro país y, por lo menos los micrófonos, a partir de dibujos o planos. Esto resulta un dato importante para la historia del teléfono en Villa María, pues, según sostuvieron varios historiadores, Alejandro Voglino hacía años había realizado experiencias telefónicas. Según los testimonios, el villamariense hizo esos ensayos antes que Alexander Graham Bell registrara como suyo, en 1976, el invento del teléfono. Con los años, se aceptó que Graham Bell no fue el real inventor de ese dispositivo para comunicarse a distancia. ¿Es posible que Voglino hubiera logrado comunicaciones telefónicas antes que aquel que se dijo ser su inventor? De eso hablaremos en la próxima nota.
https://www.eldiariocba.com.ar/cultura/2025/8/3/telefono-primeros-ensayos-en-estas-tierras-135240.html